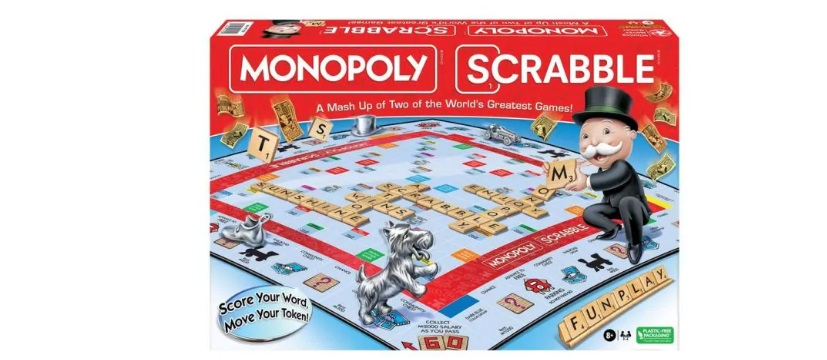Como cuando pelamos una fruta y la piel queda a un lado, olvidada, o como las miradas cuando nos comunicamos (a veces tan desatendidas), o como el envoltorio de un regalo, arrugado en un cubo de basura, así es el acto mismo de la impugnación. Es un momento raras veces saboreado y, sin embargo, único, incomparable a ningún otro en la batalla por el dominio de la tierra de los cien grafemas.
Cuando el papel es manta que arropa y sume al tablero en un sueño y esas palabras, aún palpitantes, descansan y el atril es un huérfano eventual y el reloj se detiene, tan ajeno a su condición mecánica y la hoja viaja al juez, recordándole su papel en esta obra, entonces, la mesa se parece a menudo a un ascensor, donde la espera por llegar a nuestro destino descruza y vierte las miradas en un punto infinito, aviva la voz del silencio y marca a fuego el palpitar del tiempo en las sienes y el pecho, como si el reloj, en vez de detenido, fuese alojado en el interior de nuestro propio ser.
El veredicto, próximo, es en sí mismo toda una batalla por vencer. Puede traer una baja en líneas enemigas que mine su moral o una merma de nuestro propio ejército. Debajo de la mesa, cuántas piernas convulsas no amartillan el aire, arriba, abajo, arriba, escupiendo tensión, ésa que no se deja ver frente al atril.
Si de frente al jurado, podemos tratar de adivinar por su expresión facial el resultado. Si de espaldas, los pasos de la impugnación que se acerca de vuelta pueden hacerse insoportablemente eternos, graves, atronadores. Entonces, el normalmente imperceptible susurro de una mínima hojita que cae sobre una mesa acariciando la madera se vuelve una voz firme e implacable que resuelve, magnánima o terrible.
Los grandes estrategas, sin embargo, nervios templados como bruñidos sables, en esta pausa escrutan en su mente la imagen del tablero, o ruedan en el aire las fichas de su atril, luchando contra el lexicón en el intento de darles una forma. Fuerzan incluso a veces tan terrible momento con el solo objetivo de amurallar el tiempo que nos rige, acción sin duda valorable apelando a una supuesta ética, aunque no por ello inválida como estrategia, una estrategia plena de templanza, sabiduría y casi perversión.
El que se aleja de lo competitivo vive tan plácidamente este momento como cualquier otro y aprovecha para echar un vistazo a tableros ajenos, entablar conversación con el rival (qué bueno cuando a éste le perturba malabares mentales con su cháchara) o, simplemente, completar de cabeza la lista de la compra.
Un rival poco ducho en la jerga del juego llegó a “repudiarme” una palabra, no encontrando manera más terrible de expresar su total desacuerdo y rechazo hacia mi jugada. Menos mal que no la desdeñó o repugnó. Si no, casi a mí mismo me hubieran dado ganas de patear mi palabra.
Impugnen, señoras y señores. No se cansen de hacerlo. Nunca teman retar a su oponente, plantarle cara a su mochila léxica. Nadie los tachará de analfabetos o, al menos, no deberían hacerlo. Impugnen, impugnen… o repudien. Y, sobre todo, saboreen el momento tanto como la mejor jugada que haya podido nacer jamás de sus atriles.
A la loable labor del jurado